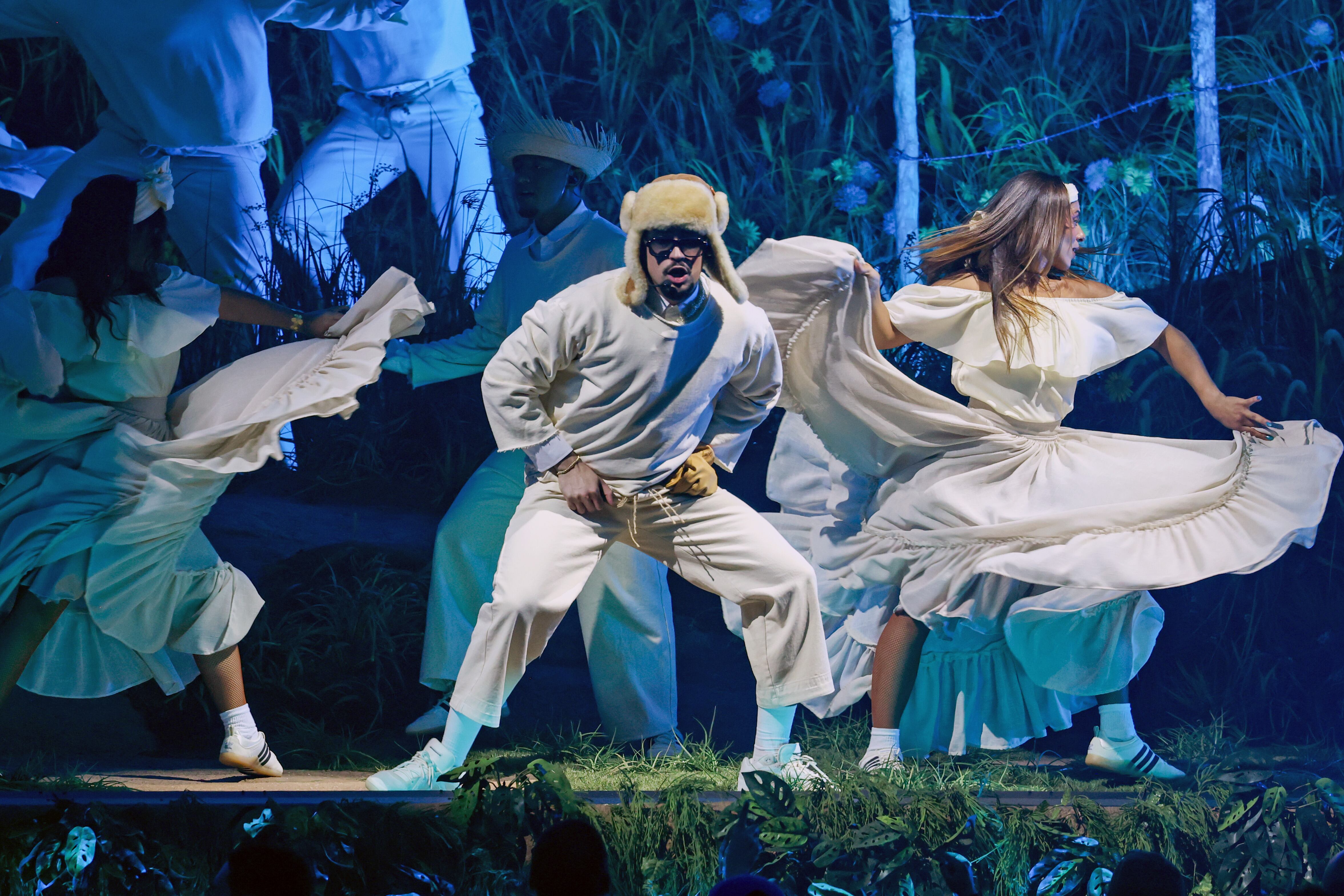
Frank Sinatra dijo en los años cincuenta que el entonces naciente rock and roll era “la forma de expresión más brutal, fea, desesperada y perversa que he conocido, huele a falso e impostado, compuesto y cantado por cretinos y matones…”. Unos 70 años después el reguetón es el nuevo anatema de los adultos por repetitivo, machista, consumista y vulgar. De esta constatación parte Oriol Rosell (Barcelona, 1972) para explicar en su ensayo Matar al papito, por qué no te gusta el reguetón (y a tus hijos sí) (ed. Libros Cúpula) cuáles son las razones que alimentan este rechazo a la música hoy dominante, y encima en español, hecho insólito en los anales de la música popular. Aceptando que el concepto de músicas urbanas es ambiguo, Rosell, divulgador cultural, ensayista y profesor Historia de Música Electrónica, cree que tanto el reguetón como el trap “son síntomas de transformaciones estructurales muy profundas que tienen que ver con cambios de modelo del capitalismo en los últimos 30-40 años, con la implantación del neoliberalismo y la desaparición del antagonista, la Unión Soviética”. La música es reflejo del contexto económico y cultural de la sociedad.Los últimos datos sobre el acceso a la vivienda de los jóvenes en España, indican que la emancipación es casi una quimera, que trabajar no garantiza eludir la pobreza y que más del 90% del sueldo se va en vivienda. La precariedad no solo alcanza a los jóvenes, sino también a los adultos, con la meritocracia periclitada. “Yo nací en el capitalismo postfordista y los jóvenes de hoy han nacido con la crisis financiera del 2008. Nuestros padres no hablaban de inseguridad a los 50 años, tenían una vida estable que había ido cumpliendo fases. Hoy no ocurre”, apunta Rosell. El reguetón sería así resultado de la desesperanza de quien sabe que vivirá peor que sus padres, ya que destartalado el estado del bienestar nadie se ocupará del individuo en una sociedad dirigida por los mercados, entes etéreos que hacen la historia en lugar de las personas. “Si el rock and roll nació de la opulencia posterior a la II Guerra Mundial, el reguetón y el trap son hijos de la precariedad en una sociedad individualista. Los millennial blancos en Estados Unidos controlan tan solo un 4,2% de la riqueza, ni tan siquiera ser blanco te garantiza no quedarte tirado”, argumenta Rosell, quien ve aquí razón para un cambio de pautas del consumo cultural y una de las claves del cisma generacional provocado por el reggaetón: el utopismo de antaño ha sido remplazado por el cinismo de generaciones que lo que consideran utópico es un cambio redistributivo que ni se plantean. En palabras de Rosell “el paso del utopismo al cinismo estableció la frontera invisible e infranqueable que separa la generación X de la Z”.Bad Gyal en un concierto del 6 de julio de 2024 en el festival Roskilde, Dinamarca. Joseph Okpako (WireImage)En un ensayo de Dick Hebdige citado por Rosell, este estudioso inglés en cultura popular acuñó el término “exilio autoinfligido” para indicar la voluntad explícita de los movimientos juveniles posteriores a la II Guerra Mundial de marginarse de la gestualidad dominante y discutir su mundo. Es lo que no hacen reguetón y trap, que según Rosell, “no se definen en la diferencia, ni pretenden establecerse como algo distinto. Más bien aspiran a recortar la desigualdad respecto a la imagen dominante del éxito”. De aquí el culto al lujo, el fetiche de las marcas y la pleitesía al consumo. De aquí también esos símbolos externos como las uñas quilométricas, una negación a la posibilidad de realizar trabajos manuales, una autoafirmación como antaño lo fuere la palidez de la aristocracia, o los tatuajes en el rostro, un cortar la retirada a la vuelta a trabajos precarizados y mal pagados. Y para un adulto no se sabe qué es peor, si ver a los jóvenes manejando mucho dinero sin su tutela, aceptar los símbolos externos que les impiden ser secretarias o camareros o ver que no quieren cambiar el mundo.A todo ello hay que añadir el lenguaje del reguetón, explícito y considerado sexista. “Nuestra sociedad es explícita, cada vez más, y no montas un grupo punk para hablar de Proust. Tampoco haces reguetón para esquivar el sexo, algo inherente al estilo y muy presente y notorio en la sociedad. Y si quien habla de coños no es un negro sino Bad Gyal, que es blanca, de las nuestras, aún nos incomoda más”, asegura Rosell, quien piensa que el ascendente de los jóvenes no son las letras de las canciones, sino los influencers. “Además”, continúa, “el baile y el contacto físico son esenciales en las culturas de la diáspora africana, no como entre los cisheteros occidentales, que solo bailamos para ligar o drogados”. Oriol Rosell, autor de ‘Matar al papito, por qué no te gusta el reguetón (y a tus hijos sí)’, el pasado 8 de agosto en la calle Buenos Aires (Barcelona).Massimiliano MinocriMás críticas al reguetón: es machacón. Para Rosell no es más que “un reproche étnico y de clase reaccionando a la ruptura del canon único que pauta nuestra jerarquía naturalista nacida con rock y soul: en primer plano la voz, en segundo guitarras, teclados y coros y ya al fondo bajo y batería”. ¿Y el autotune?, según Rosell una simple implementación tecnológica, lo que ha pasado siempre. “Sin micro a Sinatra no se le oiría en la quinta fila, ¿ello lo convierte en mal cantante?”. Y señala un argumento más para explicar el casi visceral rechazo adulto hacia el reguetón, el racismo español: “Hay una jerarquía cultural sostenida por el mito de la Madre Patria y ellos son los sucedáneos. Y resulta que nos han adelantado y han convertido el castellano es una lengua que jamás había tenido el impacto global que ahora tiene, algo sin precedentes. Y lo han hecho ellos, no nosotros. Nos da rabia”.Para rematar este rechazo al reguetón, Rosell alude al “porsiemprismo”, concepto sugerido por Grafton Tanner para indicar que si nuestros padres sabían que eran mayores cuando nos sugerían Beethoven o Luis Mariano en lugar de The Who, la permanencia de la música en las redes y el cultivo del pasado hacen creer a los adultos que su música sigue vigente. Ello conduce a que en su mentalidad lo viejo no lo es porque continúa vivo (van a festivales, sus artistas continúan activos, hacen discos o se reúnen de nuevo), no dejando espacio a lo nuevo en un solapamiento de realidades. Sugiere Rosell: “Se da una distorsión del ciclo vital/cultural, los adultos no pueden aceptar el cambio de las cosas porque aún se sienten parte de ellas creyéndose relevantes. El trauma no es matar al papito, es que el papito aún se cree joven. Lo triste es que a mis 53 años vivo con precariedad, como un joven, pero con dos hijas”, remata. El futuro ya no es lo que solía ser, dijo Paul Valéry.

Reguetón, el azote de los adultos: “El trauma no es matar al papito, es que el papito aún se cree joven” | Cultura
Shares: