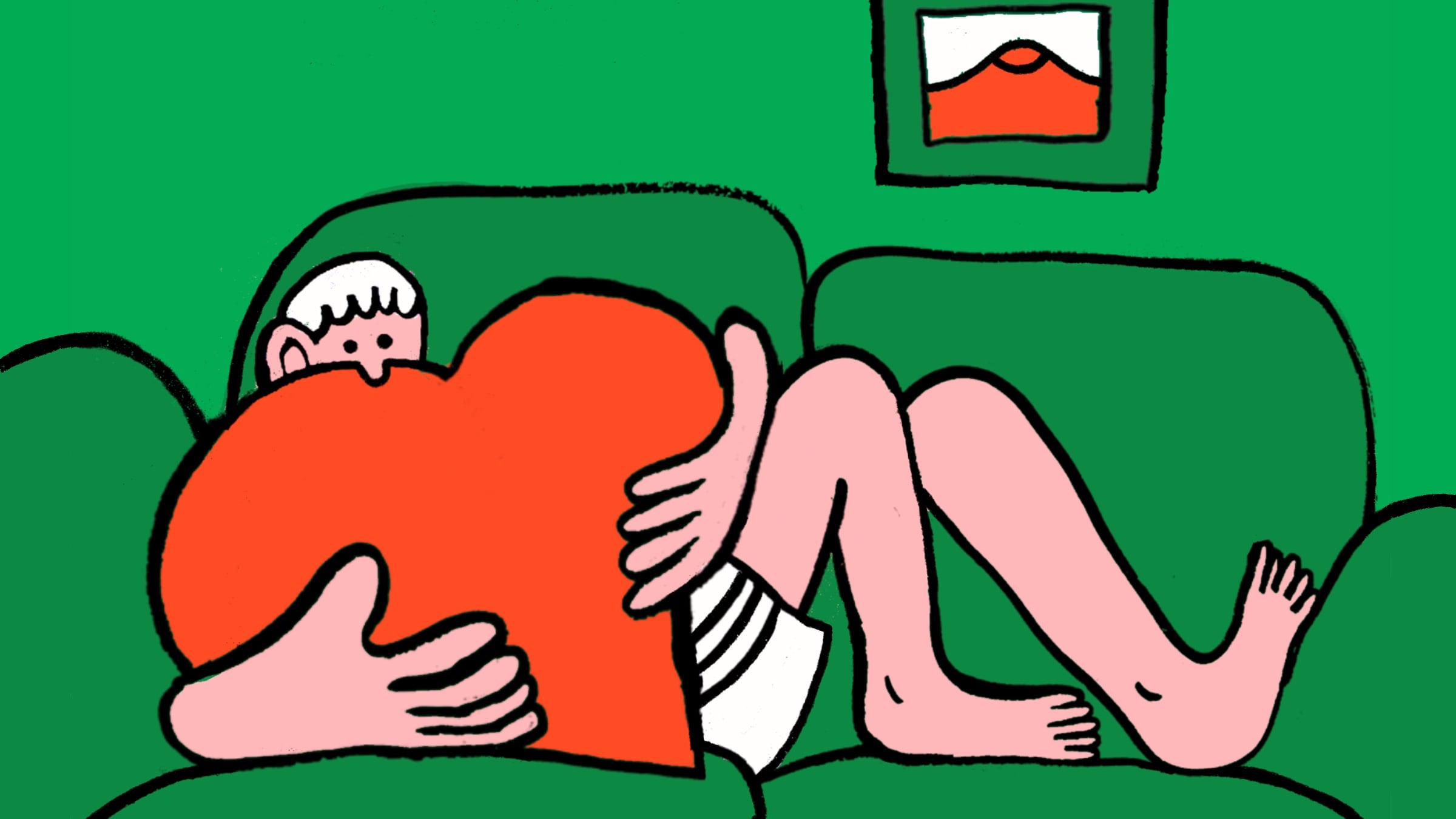
Una noche de 1982. Todo sucede ahí. Un niño de seis años está sentado en el salón de la casa de su abuela, en un pueblo de Bizkaia llamado Ortuella. Mira con atención a la pantalla de un pequeño televisor en blanco y negro. En uno de sus dos canales, ha visto aparecer los primeros instantes de una serie para mayores. Se ha fijado en el título; Los gozos y las sombras. Y en lo que viene después, “De Gonzalo Torrente Ballester”. Y en lo último que lee; “Adaptación, Jesús Navascués”. El niño de seis años que está sentado en el salón de la casa de su abuela no entiende bien qué quiere decir la palabra gozos. Tampoco entiende a qué se refieren aquí las sombras. Desconoce quién es Gonzalo Torrente Ballester. Y no sabe nada de Jesús Navascués. Sin embargo, algo le mantiene atento a la pantalla. Quizá sea la melodía que envuelve las imágenes, quizá lo primero que muestran estas; una playa y un bosque que tanto se parecen a los que alguna vez ha visto cerca de su casa. Hay algo en la pantalla que le mantiene pegado al primer capítulo de la serie. Todavía no lo sabe, pero está delante de la adaptación para la televisión de una de las cumbres de la literatura española del siglo XX. Tampoco sabe que en ella se describe un tiempo de contrastes entre viejos y nuevos mundos, los que dieron forma a la Segunda República en el ciclo convulso de 1934 a 1936, que en las páginas de esa novela y en los capítulos de aquella serie, entre aquellas paredes de piedra, pazos y calles porticadas, viejas familias rentistas, en pleno ciclo de decadencia, se rebelan contra los cambios de una época, contra el desarrollo imparable de la industria y contra la transición en la estructura de la propiedad y el protagonismo en la riqueza. Que, además de todo eso, la obra viaja por el interior de la naturaleza humana y de los dilemas morales y que lo hace de una manera magistral. Todo eso tiene delante entre aquel paisaje de calles lluviosas de un pueblo imaginario que se llama Pueblanueva del Conde.El niño, atento a la pantalla, trata de desentrañar los primeros diálogos, comprender algo en las primeras palabras. Se fija en la llegada de un autobús a la plaza del pueblo, en algunos puestos de algo que se parece mucho a un mercado. Se fija también en las miradas que se dedican unos personajes a otros. Mujeres que miran a hombres, hombres que miran a mujeres. Ve también un coche que avanza bajo la lluvia. Y en el exterior, un paisaje de siluetas. Al fondo, ve cómo va acercándose una, la de una mujer que camina agarrada a su paraguas. Es, aparentemente, una mujer más. Cuando el coche llega a su altura, la cámara sale, se gira, se coloca a su lado y la enfoca desde el ángulo derecho. Y entonces todo sucede. Justo ahí y en tan solo una cuestión de segundos. El niño de seis años que estaba sentado en el salón de la casa de su abuela en aquel pueblo de Bizkaia llamado Ortuella, el niño que miraba atento a un televisor en blanco y negro en aquella lejana noche de 1982, que veía imágenes que no entendía, que leía en la pantalla nombres propios que no conocía, que escuchaba diálogos que no comprendía, lo comprende todo de repente. Lo hace ahí, en un plano inesperado y repentino, donde por primera vez en su vida se presenta ante él el significado de la belleza femenina. Y lo hace así, imponente y desbordante, en la imagen de una mujer que camina con rostro serio bajo la lluvia. Desde aquel primer impacto y durante los trece capítulos de una hora de duración y todo el verano siguiente, aquel niño mantendrá en silencio el manejo imposible de un primer enamoramiento secreto, el que le alcanza, por primera vez en su vida, en la mirada llena de fuerza y belleza de una mujer llamada Charo López.Eduardo Madina es socio de estrategia en Harmon y exdiputado socialista en el Congreso.
EL PAÍS recoge cada día en agosto historias de ‘Amores de Verano’.

Un amor de verano de… Eduardo Madina: ‘Mujeres que miran a hombres, hombres que miran a mujeres’ | Historias de amor
Shares: